Por Paola Castañeda, ciclista y candidata PhD Geografía Universidad de Oxford.
He pasado la mayor parte de mi vida en “ciudades ciclistas”: aquellas donde o bien hay buenas infraestructuras y políticas en pro de la bicicleta, o donde la gente simplemente se mueve en bicicleta (sólo recientemente entendería que una cosa no implica la otra). A pesar de esto, la bicicleta llegó tarde a mi vida y, cuando lo hizo, fue de manera accidentada y accidental. Bogotana que soy, crecí escuchando que “Bogotá no tiene mar, pero tiene Ciclovía”, y que les bogotanes podemos salir a pasear y ejercitarnos todos los domingos a pesar de encontrarnos en lo alto de los Andes. Con todo, sólo recuerdo haber salido a disfrutarla una vez. Asimismo, siempre supe de la existencia de unas “ciclorutas”: las habría visto, pero jamás las habría incorporado a mi mapa mental de una ciudad que había construido en mi cabeza como hostil y peligrosa; una ciudad que sólo se podía recorrer desde la seguridad de un vehículo motorizado, bien el bus, bien el auto, bien el taxi. La bicicleta, entre el cajón más empolvado de mi imaginario urbano, figuraba como algo mítico que existía en mi ciudad, pero lejos de mí.
La primera vez que consideré la bicicleta como opción de movilidad estaba sentada dentro de un taxi en medio de un trancón que no avanzaba, y yo tenía prisa. Se me ocurrió que la bicicleta que recientemente había comprado mi hermana para ir a la universidad (lo hizo una vez) sería la única forma de llegar a tiempo a mi destino, de manera que me bajé del taxi y corrí de regreso a casa para ejecutar mi nuevo plan de movilidad. Dicen que en bici vuelas; en esta ocasión volé y me estrellé duro contra el pavimento a escasas dos cuadras de mi punto de partida. Mi primera aventura urbana en bicicleta terminó en una ambulancia que, por el mismo trancón, se demoró una hora en llevarme a la sala de urgencias a pocas calles del lugar del accidente. ¿El diagnóstico? Luxación del codo izquierdo. La cosa no empezaba bien.
 Al poco tiempo de accidentarme viajé al Reino Unido para realizar mi posgrado en geografía. Soy historiadora de la ciencia, pero en algún momento las preguntas que le hacía a mi disciplina desbordaron su capacidad de responderlas: la preocupación por el medio ambiente, las relaciones entre naturaleza y sociedad, y la posibilidad de crear otros mundos a través del pensamiento geográfico me condujeron por otro camino. Así llegué a una de las ciudades “ciclistas” del Reino Unido, donde la bicicleta no era una “solución de movilidad”, sino algo que todes hacían, y que yo también hice. Se trataba de un uso de la bicicleta poco reflexivo: un uso torpe, en el que la bicicleta cumplía un papel estrictamente funcional – me llevaba de mi casa a las clases y a veces, de milagro, de la fiesta a la casa. No hacía falta que supiera de convivencia vial, de despincharme, y ni siquiera hacía falta que supiera usar los cambios en la bicicleta barata que conseguí al poco tiempo de llegar. Tampoco hacía falta usar casco, ni disponer de la infraestructura perfecta – de hecho, la infraestructura ciclista en Oxford consiste más en el pedalear de la gente, en la práctica, en la costumbre, que en amplias y cómodas pistas. Como dicen algunes colegas, es la infraestructura social lo que nos permite pedalear. Tampoco hacía falta reflexionar sobre el papel de la bicicleta en la ciudad. La movilidad ciclista, simplemente, se hacía.
Al poco tiempo de accidentarme viajé al Reino Unido para realizar mi posgrado en geografía. Soy historiadora de la ciencia, pero en algún momento las preguntas que le hacía a mi disciplina desbordaron su capacidad de responderlas: la preocupación por el medio ambiente, las relaciones entre naturaleza y sociedad, y la posibilidad de crear otros mundos a través del pensamiento geográfico me condujeron por otro camino. Así llegué a una de las ciudades “ciclistas” del Reino Unido, donde la bicicleta no era una “solución de movilidad”, sino algo que todes hacían, y que yo también hice. Se trataba de un uso de la bicicleta poco reflexivo: un uso torpe, en el que la bicicleta cumplía un papel estrictamente funcional – me llevaba de mi casa a las clases y a veces, de milagro, de la fiesta a la casa. No hacía falta que supiera de convivencia vial, de despincharme, y ni siquiera hacía falta que supiera usar los cambios en la bicicleta barata que conseguí al poco tiempo de llegar. Tampoco hacía falta usar casco, ni disponer de la infraestructura perfecta – de hecho, la infraestructura ciclista en Oxford consiste más en el pedalear de la gente, en la práctica, en la costumbre, que en amplias y cómodas pistas. Como dicen algunes colegas, es la infraestructura social lo que nos permite pedalear. Tampoco hacía falta reflexionar sobre el papel de la bicicleta en la ciudad. La movilidad ciclista, simplemente, se hacía.
Regresé a Bogotá al cabo de un año, con un proyecto de investigación preparado para optar por el título de Magíster en Geografía. A las pocas semanas de estar en Colombia tuve mi primer encuentro ciclista. Fue un encuentro inolvidable: una típica noche bogotana, fría, en la esquina de la Calle 72 con Carrera 4, caminaba con mi familia cuando nos encontramos un enorme grupo de personas en bicicleta parado en la calle sin explicación aparente. Como suele suceder con los momentos de quiebre en la vida, en ese instante no supe reconocer que este encuentro había despertado en mí una curiosidad enorme, y recuerdo con ternura la respuesta que le dieron a nuestra pregunta: “Qué están haciendo?” “Estamos paseando en bicicleta.” Parece simple, rayando en la obviedad, pero el significado de su respuesta resultó ser tan profundo que dio paso a las preguntas, ideas, y teorías que pasaría el siguiente año desentrañado. En efecto, este encuentro ciclista conduciría a un cambio en mi proyecto de investigación, en mi carrera profesional, y en mi vida. Aquella noche encontré algo que le hablaba directamente a mi naciente interés por la geografía urbana y el derecho a la ciudad – algo que llevaba a la práctica lo que, hasta el momento, sólo conocía en la teoría. Encontré que, además de Ciclovía y ciclorutas, Bogotá tiene colectivos ciclistas (en aquel momento, conté más de veinticinco) que se reúnen para salir a rodar noche tras noche, a lo largo y ancho de la ciudad. Que aún en la autodenominada Capital Ciclista de América Latina la bicicleta despierta pasiones, debates, amores, odios, y moviliza activismos.

Del accidente a la accidentalidad, asumir el reto de investigar el movimiento ciclista suponía un acto de fe ciega: arriesgarme a equivocarme, a accidentarme; superar la memoria del dolor y del miedo; atreverme a andar en bicicleta por la ciudad, e irme por la calle, a menudo de noche; asumir la bicicleta como estilo de vida, y hacerlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Yo no era ciclista. Supuso, a lo largo de los seis meses que duró la investigación, re-conocer la ciudad en la que había vivido casi toda mi vida pero que desconocía fundamentalmente. Atrapada entre una caja de metal, lo que creía conocer no era la ciudad, sino los espacios intramuros de mi vida cotidiana. Así, mi nuevo proyecto implicó desdibujar la capital que tenía en mi cabeza y re-trazar mi mapa mental a partir de la bicicleta: las rutas, los tiempos, las distancias, y los espacios tenían que se replanteados.
 Participé en la forma más visible del activismo ciclista bogotano: las rodadas (ciclopaseos, o cicletadas) nocturnas que inundan las calles capitalinas de música, gritos, silbatos, timbres, arengas y, por supuesto, de personas haciendo uso democrático del espacio de una manera conducente al disfrute. También conocí a muches de les artífices de este fenómeno, y a través de sus testimonios pude entender sus convicciones y sus sueños para la capital. Con el tiempo, comencé a pensar en estos espacios en movimiento como ejercicios del derecho a la ciudad móvil: una forma de hacer ciudad que entiende la movilidad como la forma fundamental de relacionarse con y producir el ámbito urbano, y que encuentra expresión en la movilidad espontánea, inesperada, juguetona, carnavalesca, y que lleva a las personas a encontrarse en un momento de sentirse vivas. Es una forma de movilidad que despierta las solidaridades latentes en nuestro quehacer cotidiano, y que nos lleva a desarrollar ciertas sensibilidades que serán fundamentales para la construcción de una nueva vida urbana: la “convivencialidad”. Entendí que aún en la ciudad ciclista hace falta ciclo-activismo porque hay algo más en juego que la bicicleta y sus infraestructuras, y es ¿qué tipo de sociedad queremos tener, y qué tipo de personas queremos ser? Dentro de esta forma de entender el derecho a la ciudad, no hay cabida para la movilidad motorizada en masa.
Participé en la forma más visible del activismo ciclista bogotano: las rodadas (ciclopaseos, o cicletadas) nocturnas que inundan las calles capitalinas de música, gritos, silbatos, timbres, arengas y, por supuesto, de personas haciendo uso democrático del espacio de una manera conducente al disfrute. También conocí a muches de les artífices de este fenómeno, y a través de sus testimonios pude entender sus convicciones y sus sueños para la capital. Con el tiempo, comencé a pensar en estos espacios en movimiento como ejercicios del derecho a la ciudad móvil: una forma de hacer ciudad que entiende la movilidad como la forma fundamental de relacionarse con y producir el ámbito urbano, y que encuentra expresión en la movilidad espontánea, inesperada, juguetona, carnavalesca, y que lleva a las personas a encontrarse en un momento de sentirse vivas. Es una forma de movilidad que despierta las solidaridades latentes en nuestro quehacer cotidiano, y que nos lleva a desarrollar ciertas sensibilidades que serán fundamentales para la construcción de una nueva vida urbana: la “convivencialidad”. Entendí que aún en la ciudad ciclista hace falta ciclo-activismo porque hay algo más en juego que la bicicleta y sus infraestructuras, y es ¿qué tipo de sociedad queremos tener, y qué tipo de personas queremos ser? Dentro de esta forma de entender el derecho a la ciudad, no hay cabida para la movilidad motorizada en masa.
 Regresar de Bogotá a Inglaterra y entregarme a la parte sedentaria del proyecto – escribir la tesis – me llevó a experimentar con otras formas de moverme en bicicleta. Con trayectos cotidianos más cortos, el cuerpo (¡y el espíritu!) me pedían volver a los pedales en forma. Entre el ciclismo de ruta y el cicloturismo no encontré lo que me dio mi primer amor ciclista: la bicicleta urbana y el ser-con-la-ciudad; poder compenetrarme con el mundo de mi cotidianidad de una forma singular. En efecto, en la actualidad la bicicleta en mi vida es un compromiso político y un ejercicio intelectual. Es político, pues desde la bicicleta puedo afirmar mi lugar en el mundo y movilizar mis convicciones. De mano con el pensamiento geográfico, con la bicicleta tejo mundos: el cuidado al medio ambiente; el anti-capitalismo; la autogestión; el feminismo y la solidaridad confluyen en mi pedalear. Asimismo, es un ejercicio intelectual que me mueve las ideas. Ahora que dedico mi tiempo a mis estudios doctorales sobre el movimiento ciclista latinoamericano, salir a pedalear es la mejor forma de pensar: pienso en las desigualdades sociales, en la discriminación sistémica, en la urbanización neoliberal, en el derecho a la ciudad, en las emociones que nos mueven al pedalear, en los admirables esfuerzos les compañeres ciclistas-activistas, en ser-con la ciudad al pedalear, y en la descolonización de la movilidad latinoamericana como respuesta a la ideología de la modernidad. Entre Bogotá, Oxford, Santiago y todas las ciudades que he visitado entre una y otra, he encontrado culturas de la movilidad diversas y fascinantes, buscando darle respuesta a la pregunta ¿Qué mueve a la gente?
Regresar de Bogotá a Inglaterra y entregarme a la parte sedentaria del proyecto – escribir la tesis – me llevó a experimentar con otras formas de moverme en bicicleta. Con trayectos cotidianos más cortos, el cuerpo (¡y el espíritu!) me pedían volver a los pedales en forma. Entre el ciclismo de ruta y el cicloturismo no encontré lo que me dio mi primer amor ciclista: la bicicleta urbana y el ser-con-la-ciudad; poder compenetrarme con el mundo de mi cotidianidad de una forma singular. En efecto, en la actualidad la bicicleta en mi vida es un compromiso político y un ejercicio intelectual. Es político, pues desde la bicicleta puedo afirmar mi lugar en el mundo y movilizar mis convicciones. De mano con el pensamiento geográfico, con la bicicleta tejo mundos: el cuidado al medio ambiente; el anti-capitalismo; la autogestión; el feminismo y la solidaridad confluyen en mi pedalear. Asimismo, es un ejercicio intelectual que me mueve las ideas. Ahora que dedico mi tiempo a mis estudios doctorales sobre el movimiento ciclista latinoamericano, salir a pedalear es la mejor forma de pensar: pienso en las desigualdades sociales, en la discriminación sistémica, en la urbanización neoliberal, en el derecho a la ciudad, en las emociones que nos mueven al pedalear, en los admirables esfuerzos les compañeres ciclistas-activistas, en ser-con la ciudad al pedalear, y en la descolonización de la movilidad latinoamericana como respuesta a la ideología de la modernidad. Entre Bogotá, Oxford, Santiago y todas las ciudades que he visitado entre una y otra, he encontrado culturas de la movilidad diversas y fascinantes, buscando darle respuesta a la pregunta ¿Qué mueve a la gente?
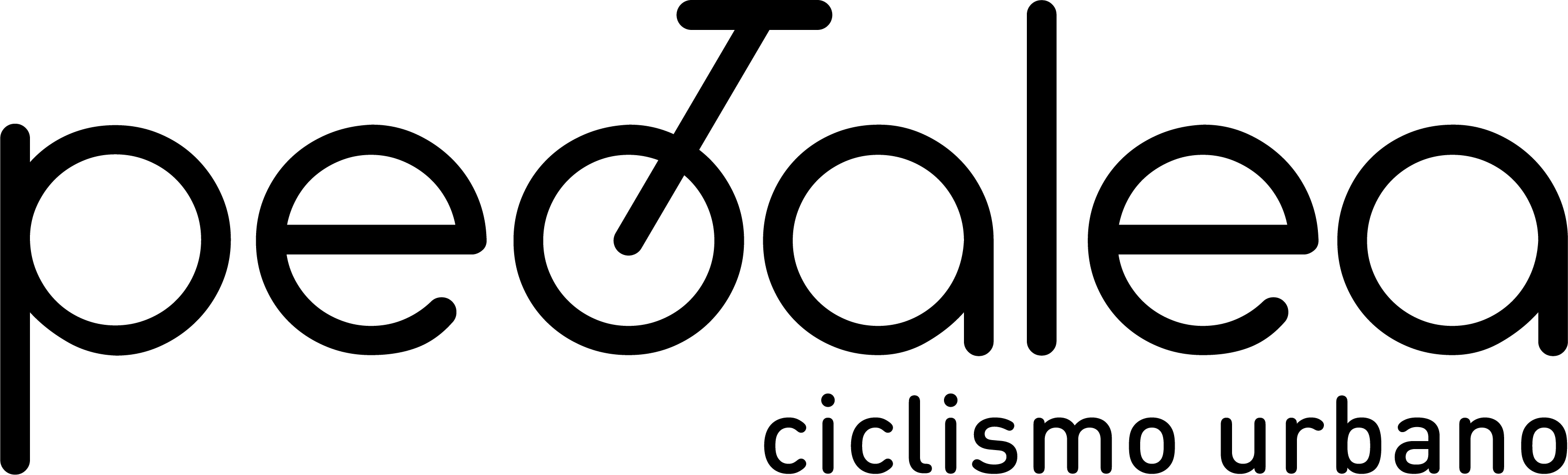












![Nuevos senderos para ciclistas en el cerro San Cristóbal 002_jonathajunge_JJD_3535[20336]](https://revistapedalea.com/wp-content/uploads/2021/03/002_jonathajunge_JJD_353520336-100x100.jpg)







