Por Daniela Suau Contreras
Periodista, activista movilidad sustentable y feminista.
Fotos: Víctor Rojas
En el séptimo capítulo de nuestro podcast, estuvimos conversando con Paola Castañeda y su análisis sobre la crisis de movilidad a nivel mundial. Ella es historiadora y candidata a doctora en geografía en la Universidad de Oxford. Les dejamos algunos de los principales temas que hablamos, pueden escuchar la entrevista completa en Pedalea Podcast.
Pensando en la crisis de movilidad y sus tres escalas asociadas, como son el cambio climático, la crisis migratoria y la crisis urbana, ¿cómo se relacionan entre sí y por qué es importante tenerlas en cuenta?
Esto viene del trabajo de una socióloga que se llama Mimi Sheller, que recientemente publicó un libro que se llama Mobility Justice. La movilidad justa es un planteamiento muy interesante que nos permite ver cómo se relacionan las diferentes crisis de movilidad que parecen muy distantes, pero que son parte de un gran sistema planetario que se manifiesta a diferentes escalas.
Desde la escala macro, hablando de la crisis climática, aparentemente uno pensaría que no tiene nada que ver con movilidad pero, en el fondo, ésta nos hace un llamado de atención sobre cómo se mueven cosas, diferentes a las personas. Como los flujos climáticos, la tierra misma en movimiento está cambiando y alertándonos de que algo está pasando.
Lo vemos claramente con el coronavirus que, desde un principio, muchas personas han podido trazar el vínculo entre la pandemia y las afectaciones al medio ambiente, que venimos generando desde hace más de un siglo y que se manifiestan en hechos como éste. Entonces, ¿por qué es una crisis de la movilidad? Porque se genera a raíz de patrones de movilidad que son nocivos, la hipermovilidad que nos trae la globalización es la misma que genera la destrucción planetaria y que pone a circular, personas, capital, etc.
Todas estas movilidades que creemos que son buenas, como el turismo o los negocios internacionales, también mueven a patógenos como el coronavirus, generando todo el caos que estamos viendo en cada rincón del planeta. Queríamos estar muy conectados y ahora nos damos cuenta de qué tan conectados estamos.

La conexión finalmente nos termina jugando en contra en este caso…
Claro, porque mucho del énfasis de las políticas económicas y de negocios ha sido a conectar el planeta y romper las barreras para el flujo de capital. Pero con eso también rompemos las barreras de muchos otros flujos.
Otra crisis que podemos ver es la migratoria, la crisis de refugiados, personas que buscan asilo y ahí es un poco diferente, porque a diferencia de lo que sucede con los flujos de capital, muchos países intentan que las personas no se muevan. Tanto en Europa como en América Latina hay políticas migratorias supremamente hostiles, a pesar de que tenemos una larga historia que genera las situaciones que conllevan a que la gente no sólo quiera irse, sino que se vea en la obligación de irse.
Lo interesante que nos trae la perspectiva de la movilidad justa, es que nos urge ponerle atención a cuáles son las relaciones de poder que existen para que ciertos cuerpos, ciertos objetos o ciertas ideas se muevan y se muevan lejos, mientras que otras deban permanecer inmóviles. Ha habido mucho esfuerzo por mover a la gente pero sólo determinados tipos de personas y con la crisis migratoria, son cada vez más las personas que se ven obligadas a salir de sus pueblos o ciudades y migrar a capitales en busca oportunidades o, incluso, salir de sus países debido a crisis políticas y sociales tremendas. Muchas veces esos cuerpos migrantes son representados, tanto en la política como en los medios comunicación, como indeseables.
Con el cambio climático surgen cada vez más, lo que llamamos “refugiados climáticos”, personas que por algún desastre natural que, por ejemplo, acabó con su casa, se vieron en la obligación de moverse a pesar de que quizás no quisieran irse, de que quisieran permanecer inmovilizados en su hogar, enraizados.
Luego llegamos a la escala más inmediata, la crisis de la movilidad de la ciudad, donde todas las personas que habitamos capitales como Bogotá que es de donde yo soy, o como Santiago, donde estoy ahora, nos damos cuenta de que tenemos un sistema de movilidad que no da más.
Lo que nos urge sobre la perspectiva de movilidades justas, es ver que la movilidad en este contexto urbano, no es sólo el transporte sino que se refiere a un sistema mucho más grande, que hace que algunas personas permanezcan inmóviles o se muevan más rápido. Y lo importante a tener en cuenta, es que la producción de la movilidad de ciertas personas siempre viene a costa de la inmovilidad de otras.
En las ciudades podemos ver cómo durante muchísimas décadas se ha fomentado el uso de automóvil y de los medios motorizados y se ha privilegiado muchísimo la velocidad, lo que nos conduce a producir más, más rápido y más dinero. Esta obsesión con la velocidad es la que nos lleva a desastres como estas grandes autopistas urbanas que sabemos que irrumpen, fragmentan los territorios y que, finalmente, facilitan la movilidad de un sector mínimo de la población. Las inversiones en transporte público se ven opacadas por estas inversiones en la movilidad privada, entonces ahí es súper claro cómo la movilidad de algunas personas es a raíz de la inmovilidad de otras.
Hay una perspectiva de ver la movilidad como un problema y no como una experiencia, que es precisamente lo que nos permite la bicicleta.
Exacto, yo creo que podríamos decir que cuando hablamos de una crisis de movilidad estamos hablando de que nuestra visión sobre qué es y cómo debería ser la movilidad, es una visión que genera lo que hablamos.
No nos hace parar y reflexionar que de repente tenemos que desacelerar y reconsiderarla, porque hemos privilegiado nuestro habitar en el mundo de esta manera, desde el afán, la rapidez y no desde la experiencia de movernos. Siendo que nuestra humanidad, nuestra experiencia como seres humanos es fundamentalmente una experiencia de movernos para acercarnos al mundo.

La crisis de movilidad para las mujeres, en el contexto de violencia de género, ha sido brutal durante la pandemia, ¿cómo consideras la movilidad pensando en este problema?
Esta es una situación que nos alerta que claramente no estamos preparados para lidiar con la inmovilidad, porque toda la vida hemos privilegiado la movilidad.
Pareciera que por fin la gente se está dando cuenta de esto, que las mujeres nos movemos diferente y que a menudo permanecer en casa, es más riesgoso que salir a la calle. Porque tenemos esta visión de que a las mujeres las violentan cuando se mueven, cuando salen de lo doméstico, al espacio público, porque “allá es donde una se busca problemas” y “si te subiste al transporte público, tenías que estar más alerta”, porque sabes que ahí es donde está el problema.
Entonces esta idea de que “la solución” a la violencia hacia las mujeres es su inmovilidad, relegarnos dentro del hogar, es un error. La mayoría de las mujeres que sufren una violencia, un maltrato, acoso sexual o violación, lo sufren dentro de sus círculos familiares, círculos conocidos y la violencia intrafamiliar es un problema enorme a nivel global.
No es de sorprender que se haya recrudecido la violencia de género en el contexto del coronavirus, cuando las mujeres literalmente están atrapadas en la casa con un hombre que seguramente está frustrado y se desquita con su esposa, su pareja o su hija.
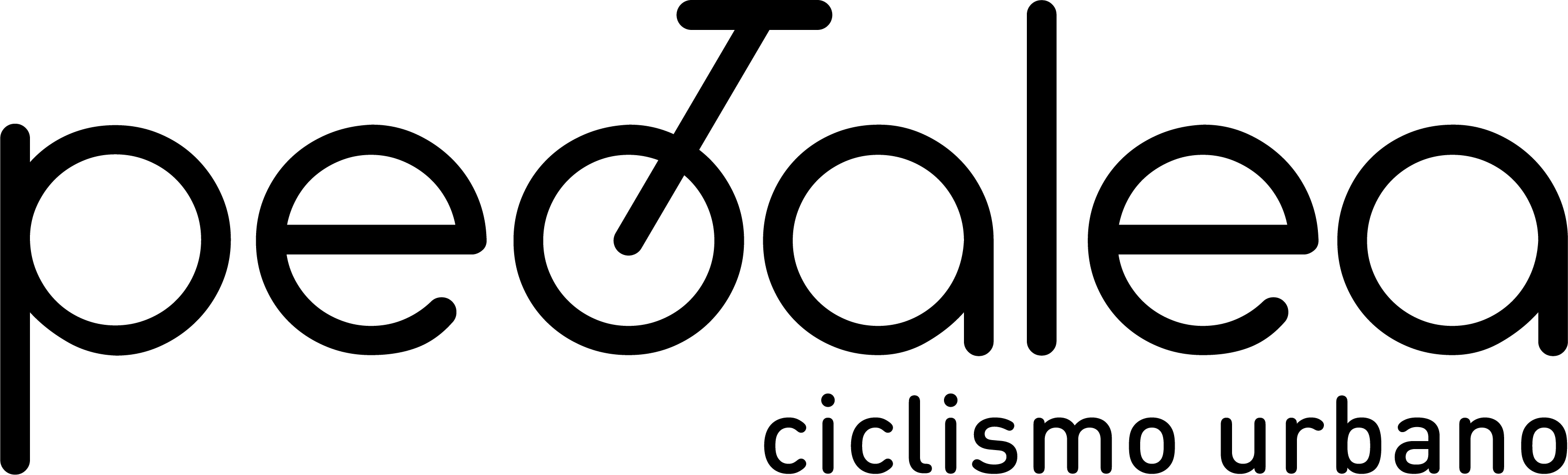













![Nuevos senderos para ciclistas en el cerro San Cristóbal 002_jonathajunge_JJD_3535[20336]](https://revistapedalea.com/wp-content/uploads/2021/03/002_jonathajunge_JJD_353520336-100x100.jpg)







